¿Es conveniente pensar al alumno y su familia, como “cliente”? ¿No es acaso un coproductor de sus aprendizajes? La participación en la escuela no necesariamente debe ser a título individual, sino que puede ser colectiva ¿Qué condiciones deben darse? ¿Qué razones explican el actual fracaso de este tipo de participación?
Más allá de los discursos, existen tres sentidos posibles
para el concepto de participación. Por otra parte, quizás no esté demás insistir
en el valor de la participación en cualquiera y en todos los sentidos como una
característica deseable de las sociedades e instituciones democráticas. No
todos coinciden en esta valoración. Desde ciertas perspectivas liberales, el
mecanismo de intervención de las personas en los procesos de producción de
bienes y servicios sociales es el mecanismo de la compra (el exit). En otras
palabras, desde esta perspectiva economicista se sostiene una clara y neta
distinción entre oferta y demanda del servicio educativo. Los usuarios de los
servicios son la
demanda. Ellos intervienen y «participan» en el servicio
comprando o dejando de comprar. Si uno no está satisfecho con la escuela donde
envía a sus hijos, pues no tiene más que una salida: precisamente «salirse» de
esa institución y elegir otra. Mediante este mecanismo de la elección, envía
una señal de insatisfacción al productor, quien podrá tenerla en cuenta o no y
por lo tanto modificará consecuentemente el modo de hacer las cosas. En esto y
sólo en esto consiste el «poder» del cliente o consumidor, en su capacidad de
comprar o dejar de comprar, permanecer o salirse de una determinada relación de
prestación. Pero la historia muestra que existen otros mecanismos eficaces de
participación sustantiva.
El cliente o usuario (en verdad deberíamos decir el
«co-productor») además de la salida, puede emplear el mecanismo de la voz, es
decir, puede demandar o exigir un cambio en el servicio con el fin de que se
adecue a sus necesidades y expectativas. Es más, puesto que por lo general los
co-productores (padres de familia, alumnos de un establecimiento,
representantes de una comunidad, etc.) no están solos, pueden hacerse oír en
forma organizada.
Reducir a los hombres a clientes sólo capaces de comprar o
no comprar, «entrar» o «salir» de un producto o servicio supone una concepción
muy pobre de las capacidades humanas. Los alumnos y sus familias no son
clientes sino coproductores del servicio y deberían estar en condiciones de
hacer oír su voz en las instituciones para acercar sus procesos y productos a
sus necesidades e intereses.
En las escuelas, es más común que cada alumno o cada padre
haga llegar sus sugerencias, críticas o demandas ante las instancias
pertinentes y esto, en muchos casos, tiene sentido. Pero cuando se trata de
demandar mejoras en los procesos y productos escolares como, por ejemplo,
mejorar el clima institucional, la enseñanza de las matemáticas o de la lengua,
integrar más la escuela a la comunidad, el trámite individual no es el camino
más adecuado. En estos casos, lo más conveniente es que alumnos, maestros o
padres de familia lleven a cabo acciones colectivas, es decir, actúen en forma
coordinada. Ahora nos interesa dejar esta idea: la participación de la que
hablamos puede ser individual, cuando se trata de reivindicaciones o
situaciones particulares, o colectiva, cuando se trata de intervenir sobre
ciertas dimensiones estructurales de la vida institucional. Esta es la
participación que hace más democráticas a las instituciones.
Pero la acción colectiva no es un resultado automático de la
vida institucional. Para que un conjunto de sujetos actúe, como suele decirse,
«como un solo hombre», se requiere de determinadas condiciones que pasamos a
desarrollar en forma sintética.
En efecto, la acción colectiva requiere sujetos colectivos.
Un conjunto de individuos que comparten determinados intereses o situaciones no
hacen a un actor colectivo. Éstos son el resultado de determinadas condiciones
históricas. Muchas familias que padecen situaciones de injusticia o necesidad,
a menudo tienen dificultades para actuar en forma coordinada. Lo mismo pasa con
los maestros, los alumnos o las familias de los estudiantes.
Diremos que, para convertir a una suma aritmética de
individuos que comparten determinadas características objetivas comunes en un
actor colectivo, se necesita resolver el doble problema de la representación. El
primero tiene que ver con el fenómeno de la representación o representaciones
entendidas como conjunto de ideas o de imágenes acerca de determinadas cosas.
Así decimos que cierto conjunto de individuos comparte una serie de ideas
acerca de lo que son (es decir, los individuos comparten una identidad) en
tanto que habitantes de una determinada comunidad, oficio, clase de edad,
etnia, comunidad religiosa, etc. También pueden tener la misma percepción de
sus intereses, que se convierten en intereses comunes y de la necesidad de
defenderlos en ciertos espacios institucionales (el municipio, la dirección
escolar, la supervisión, etc.). En este primer sentido, las representaciones se
relacionan con la subjetividad colectiva. Determinado conjunto de individuos
tienen que verse y sentirse como formando parte de un grupo que comparte,
repito, características, situaciones e intereses comunes. Estas ideas, que
tienen que ver con la pertenencia y la identidad de un grupo, a veces tienen
una expresión muy formal y toman la forma de las «ideologías», «doctrinas»,
«culturas», que muchas veces existen en forma escrita.
Producir estas representaciones formales de los grupos es un
trabajo que requiere de los buenos oficios de ciertas personas competentes. Los
intelectuales, en sentido amplio, es decir todos aquellos que tienen la
capacidad de ponerle nombre a las cosas, juegan un papel fundamental para
construir a los actores colectivos. Estas ideas acerca de los grupos, para ser
eficaces tienen que encarnarse, interiorizarse en cada uno de sus miembros.
Cada uno tiene que verse a sí mismo con las categorías producidas por esos
intelectuales en sentido amplio. Éstas se producen y difunden en procesos
complejos que la mayoría de las veces llevan tiempo. No bastó que existieran
obreros, es decir, una masa de productores desposeídos de los medios de
producción para que existiera la clase obrera como grupo actuante. En las
primeras fases del capitalismo occidental y europeo, el marxismo constituyó el
sistema de ideas y representaciones que sirvió como espejo donde los obreros se
vieron a sí mismos y pensaron sus relaciones con los patrones y con el conjunto
de la sociedad.
Todos los movimientos sociales han tenido que construir y
difundir determinados sistemas de representaciones acerca de lo que son, de
cuáles son sus intereses, de cuál es su historia y su misión, etc. Con las
comunidades pasa lo mismo. Algunas tienen una identidad fuerte, muy
estructurada y con historia, otras son más un agregado o suma aritmética de
individuos que un actor colectivo.
Pero no basta compartir visiones o representaciones comunes
para desarrollar acciones colectivas. Para ello es preciso resolver el segundo
problema de la
representación. Aquí la representación tiene que ver con la
constitución de representantes. Para que un grupo generalmente numeroso
participe como solo hombre en ciertos procesos donde se toman decisiones que
les interesa tiene que elegir representantes que hablen y decidan en nombre de
todos. Esta es la segunda dimensión de la representación, aquella que tiene que
ver con el hecho de dotarse de una organización. Una organización es un sujeto
colectivo que agrega o articula intereses y que los defiende en ciertos
espacios decisionales. En cuanto tal es una creación o construcción social. Las
organizaciones representativas nacen, crecen, se desarrollan y, muchas veces,
desaparecen.
Como en el caso de la representación como sistema de ideas,
la representación como organización no es un proceso pacífico. En ciertos casos
existen diversas ideologías organizadas que reivindican la representación de
determinados intereses (los intereses de la comunidad, de los padres de familia
en la cooperadora escolar, etc.). Habrá que decir que, cuanto mejor resuelven
los grupos el problema de su representación, más probabilidades tienen de
realizar o conseguir los objetivos que se proponen.
Uno debería entonces preguntarse quiénes son los que tienen
más probabilidades de ganar en las luchas por conquistar la representación de
los grupos. La experiencia y el análisis indican que, la mayoría de las veces,
se eligen como representantes a aquellos individuos que tienen determinadas
características. Por lo general, éstas tienen que ver no sólo con la voluntad y
el interés en ejercer la representación sino también con la disposición de
determinados recursos tales como dinero, tiempo y, sobre todo, capital
lingüístico. Por lo general, el representante tiene la capacidad de decir lo
que otros sólo piensan o intuyen. Uno se siente representado por ese que le
pone palabras a nuestras percepciones o intereses. Muchas evidencias indican
que aquellos que saben hablar en público son los que tienden a monopolizar la representación. Este
capital expresivo no es innato sino que es aprendido. Y aquí la escuela tiene
una importancia fundamental. Nótese que, cuando hablamos de esta capacidad de
ponerle palabras a la cosas, no estamos hablando sólo de lenguaje sino de
cultura expresiva, es decir, de conocimiento en el sentido más amplio. El saber
tiene que ver con la probabilidad de participar ejerciendo la representación
colectiva. Pero también determina la probabilidad de participación individual.
Existen muchas evidencias al respecto.
La simple probabilidad de contestar a la pregunta de un
cuestionario en una situación de encuesta está fuertemente asociada con una
relación entre el carácter del la pregunta o tema o determinadas
características de quienes son invitados a responder. Cuando la pregunta tiene
que ver con ciertas cuestiones complejas de carácter más técnico (por ejemplo,
si el transporte público debería pagarse con cospeles o boleto electrónico, o
si es mejor una evaluación sumativa simple o ponderada), las personas con menor
escolaridad se abstienen más de contestar3. En cambio, cuando se trata de
participar u opinar sobre cuestiones que tienen un contenido más ético-moral
que técnico (por ejemplo, acerca del largo deseable de la falda en el uniforme
escolar de las chicas,) la probabilidad de la participación es más elevada.
Esto quiere decir que, en un mundo que cada vez es más complejo y donde los
problemas tienen soluciones técnicas que requieren una cierta competencia, la
probabilidad de la participación dependerá cada vez más del capital cultural de
las personas.
En síntesis, desarrollar la participación en la sociedad y
en cada una de sus instituciones más relevantes no es una simple cuestión de
buena voluntad. No basta pregonar o «exigir» la participación sino que es
preciso garantizar ciertas condiciones sociales que tienen que ver con su
producción.
Así pues, si se quiere incorporar nuevos actores sociales en
la vida de las instituciones escolares, en especial, los propios niños y
jóvenes, los padres de familia y la comunidad, no basta con desearlo y exigirlo
en los marcos legales y normativos. Es preciso garantizar que existan las
condiciones sociales necesarias. Y éstas no pueden decretarse. Cuando quienes
planifican y diseñan programas escolares parten de una concepción ingenua o
voluntarista de la participación, sus planes por lo general se quedan a mitad
de camino y los técnicos se sorprenden con los pobres resultados alcanzados y
no entienden por qué los grupos no «quieren» o no están dispuestos a
participar.
Creo que existen dos razones básicas que explican la mayoría
de los fracasos. La primera tiene que ver con el sentido de la participación. Muchos
programas educativos esperan una participación contributiva en comunidades que
justamente se caracterizan por vivir situaciones de necesidad y exclusión
social. En muchos casos, exigir contribuciones a los más pobres no sólo es
irreal sino, incluso, injusto. En nuestras sociedades, cada vez más desiguales,
los más ricos tienen recursos más que suficientes para comprar la educación de
sus hijos mientras que los más pobres muchas veces sólo pueden contribuir con
su trabajo para garantizarles condiciones mínimas de educabilidad. Distinta
sería la cuestión si se buscara efectivamente incorporar a las comunidades en
los procesos de toma de decisiones, es decir, en la estructura de poder de las
instituciones.
El segundo conjunto de razones tiene que ver con el
voluntarismo. En muchas situaciones, los grupos convocados no tienen interés ni
tiempo ni condiciones sociales mínimas para participar. En especial, no tienen
esos recursos expresivos que resultan imprescindibles para tomar decisiones en
colectividad. Actuar como un solo hombre requiere de capacidad de negociación,
discusión, regulación de conflictos, articulación de intereses, liderazgo,
iniciativa, etc., cualidades que no están igualitariamente distribuidas en la población. Por el
contrario, mientras más carenciados son los grupos sociales, más monopólicos
son los mecanismos de la
representación. En el extremo, los grupos más excluidos
tienen que recurrir a representaciones externas (ongs, iglesias, intelectuales,
políticos, etc.) en la medida en que no están en condiciones de generar sus
propios representantes. Es más, la privación extrema coincide muchas veces con
la desintegración social, la desconfianza y la consecuente debilidad e
inestabilidad de las organizaciones que representan sus intereses. Para
concluir:
- Los educadores deben tener conciencia de que el aprendizaje es estructuralmente participativo. Hay ciertas cosas que sólo los aprendices y sus familias deben hacer para que el aprendizaje tenga lugar. Esta participación supone recursos (familia estructurada, necesidades básicas satisfechas, etc.) que la sociedad y el Estado deben proveer para garantizar la educabilidad de las nuevas generaciones.
- La participación contributiva debe equilibrarse con la participación política, que tiene que ver con el poder para participar en los procesos de toma de decisiones. Pero la participación política no se decreta sino que se conquista.
- Por último habrá que recordar que la participación supone determinadas condiciones sociales. Para participar hay que disponer de recursos de diverso tipo: tiempo, dinero, conocimientos, capacidades expresivas, etc. y éstos no están igualitariamente distribuidos en la población. Una política no se vuelve más democrática porque multiplica la palabra «participar» sino porque distribuye más equitativamente aquellos recursos sociales estratégicos que hacen posible la acción colectiva y la incorporación de dosis crecientes de deliberación y reflexividad en la vida de las instituciones básicas de la sociedad.
Autor
Emilio Tenti Fanfani
Profesor titular ordinario e investigador principal del
conicet en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina). Consultor del del
iipe-unesco, Sede Regional Buenos Aires.
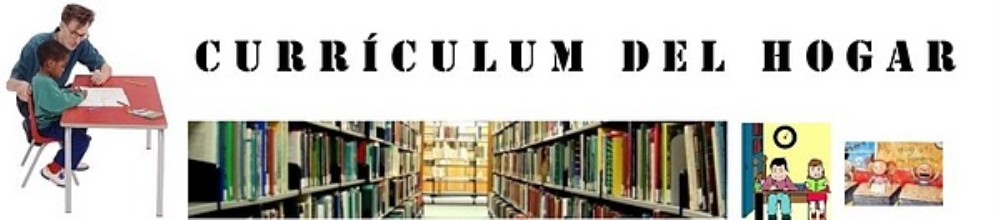.jpg)


