Muchas condiciones de socialización y control de la infancia que imperaban en la sociedad tradicional, han desaparecido. Entonces se trataba de una tarea compartida, hoy la sociedad debe recurrir a que tiene más a mano, de allí que se piense en la escuela para cumplir esa función. Aparecen entonces nuevos interrogantes ¿Cómo combinar enseñanza y custodia, para que ambas sean formativas?
Los niños adoran ir de vacaciones al pueblo, pues para ellos
representa un espacio en el que pueden moverse libremente, sin verse encerrados
ni en las escuelas —son vacaciones— ni en los hogares —la vida se hace en la
calle—. Los padres, aunque quizá preferirían el Caribe —sin niños—, también,
pues el pequeño tamaño del lugar, el hecho de que todo el mundo se conozca y la
probable inflación de parientes adultos en la casa permiten una socialización
no institucionalizada de los cuidados infantiles: se les da de comer a las
horas —o ni siquiera eso— y se les deja sueltos el resto del día. Estas
vacaciones retro, tan poco atractivas en otros muchos aspectos, tienen, aparte
de funciones varias, la espectacular virtud de reproducir las condiciones ya
desaparecidas de socialización y control de la infancia en la sociedad tradicional.
Por un lado, una comunidad pequeña, en la que todos se conocen directa o
indirectamente a través de generaciones —todo el mundo es el hijo de…— y saben
a qué familia pertenece cada niño, lo cual permite un control difuso de toda la
infancia por toda la generación adulta. Además, los límites son reducidos y
accesibles, no hay extraños, los vehículos a motor no tienen otro remedio que
circular despacio, etcétera. Por otro lado, una familia extensa en la que se
reúnen varias generaciones de adultos y ramas coetáneas del mismo tronco que el
resto del año viven separadas, los jóvenes también están libres de escuela y
trabajo y pueden cooperar en algunas tareas domésticas —debería decir las
jóvenes—, los varones adultos están en casa o cerca de ella —como cuando sólo
se alejaban hasta el huerto o el pequeño taller artesanal—, etcétera. En este
entorno, el control de los niños y los adolescentes es una carga relativamente
liviana y compartida.
Para bien y para mal, esta forma de vida tradicional se ha
ido para no volver, aunque reaparezca de manera folclórica en las vacaciones.
Ya apenas quedan familias extensas, con más de dos adultos (abuelos, hermanos o
primos de los padres…), con un rosario de hermanos entre los que los mayores
cuidan de los menores y con la madre permanentemente en casa, al tanto de todo.
En lugar de eso tenemos familias nucleares, sin más adultos que la pareja de
progenitores, o tal vez con uno solo de ellos (generalmente la madre, aunque
las familias de padre y niños son hoy las que más rápidamente crecen), en las
que todos tienen un empleo remunerado fuera del hogar aunque sea a tiempo
parcial y con una media de menos de dos hijos, es decir, la mayoría con uno o
dos hijos —y, aun en este caso o en el caso de tener más, de edades tan próximas
que ninguno está en condiciones de cuidar de otro—. El cambio más importante
sin duda es la salida de la mujer al mercado de trabajo, incluso cuando tiene
lugar en condiciones precarias o de dedicación parcial. El propio magisterio,
con su espectacular nivel de feminización, es el mejor testimonio de ello,
aunque las maestras no deberían olvidar que no todas las mujeres consiguen
trabajos de jornadas cortas y vacaciones largas ni, menos aún, que coincidan
minuto a minuto con los horarios y calendarios escolares de sus retoños.
Por otra parte, también han desaparecido las pequeñas
comunidades tradicionales (aldeas, pueblos, incluso barrios urbanos en los que
las mismas familias han vivido por generaciones) en las que el conocimiento era
general y los niños podían sentirse protegidos —y controlados— por todos los
adultos. Las ha barrido del mapa la gran ciudad, en la que nadie conoce a
nadie, primero, por el número y, segundo, por la intensa movilidad geográfica
—y social y profesional, lo que constituye un obstáculo adicional para las
relaciones entre los vecinos, que pueden no tener en común otra cosa que la
residencia—, tanto inter como intrageneracional. Con ella llegaron las ventajas
de la densidad demográfica, la multiplicación de las opciones y las
oportunidades, la libertad del anonimato, pero también la anomia, el riesgo, la
violencia… Para las familias con hijos, la calle deja de ser la extensión del
hogar para convertirse en un lugar más temido que otra cosa.
No estoy lamentando nada, ni mucho menos sugiriendo que
cualquier tiempo pasado fue mejor. Se podría hacer una nutrida lista de las
ventajas traídas por esta evolución: mayor libertad personal, mayor diversidad
social, mayor riqueza cultural, desaparición del agobiante control de las pequeñas
comunidades, emancipación progresiva de la mujer, etcétera. Pero resulta
igualmente claro que la custodia de la infancia, antes asumida sin problemas
por la gran parentela y la pequeña comunidad, ha pasado de no ser problema
alguno a constituir el gran problema de muchas familias. Ciudades inabarcables
y hostiles y hogares exiguos son ya parte del problema al menos tanto como
parte de la solución. En
estas circunstancias, la sociedad se vuelve hacia lo que tiene más a mano, y en
particular hacia esa institución más próxima a la medida de los niños, a menudo
ajardinada y que cuenta con una plantilla profesionalizada en la educación: la
escuela.
Aunque entre el profesorado son frecuentes los reproches
hacia la “dejación” de responsabilidades por parte de la familia (quieren
desembarazarse el mayor tiempo posible de los niños, ven en la escuela una
guardería o un aparcamiento, etcétera), nada hay de chocante en este proceso.
Se trata, valga la redundancia, de una socialización de la custodia análoga a
la de cualquier otra actividad para la cobertura de nuestras necesidades. Los
hogares son cada vez menos autosuficientes, y todos consumimos lo que no
producimos y producimos lo que no consumimos, como corresponde a una sociedad
basada en el intercambio. Además, la mayor parte de lo que producimos lo
hacemos en cooperación, lo cual genera notables economías de escala y garantiza
cierta normalización, es decir, cierta calidad. Se confía (en parte) la
custodia a la escuela como se confía la producción del pan al panadero, la de
la leche al lechero, etcétera. Resultaría sencillamente impensable la salida de
las mujeres a la esfera pública (o la de los hombres, si no fuera porque ya
salieron a costa de las mujeres) sin esa socialización, es decir, sin esa
manera colectiva de asumir la
custodia. La escuela complementa hoy a la familia como ayer
lo hacía la pequeña comunidad entorno.
Lamentarse de este desplazamiento de las funciones de
custodia de la infancia hacia la escuela es absurdo. Si los padres tuvieran más
tiempo para estar con sus hijos a todas horas, muchos de ellos podrían,
simplemente, prescindir de la institución y de quienes trabajan en ella. No es
tanta ni tan obvia la superioridad de los maestros sobre las familias a la hora
de la educación infantil y primaria. Ya menudean, por cierto, los movimientos
desescolarizadores, o por una educación sin escuelas, en los que basta, por
ejemplo, el acuerdo de cinco familias conformes y con hijos de una misma edad
para sustituir por turnos a la escuela con evidentes ventajas y con desventajas
no tan evidentes. La escolarización es un todo que comprende, además de la
enseñanza, la custodia y otras funciones, y nunca antes se habían ofrecido por
separado. De hecho, cuando el profesorado reclama el apoyo del público general
o de su clientela particular para obtener de las administraciones medios que, a
la vez, son mejoras de sus perspectivas profesionales (la ampliación de la
escolaridad obligatoria o de oferta asegurada, la creación o financiación de
más grupos-aula, etcétera) no entra en esos distingos, que sólo llegan después,
una vez que ya se ha conseguido lo que se quería. De lo que se trata es,
simplemente, de estudiar cómo combinar enseñanza y custodia asegurando que
ambas sean formativas.
Extraído de
Educar es cosa de todos: escuela, familia y comunidad
Mariano Fernández Enguita
Universidad de Salamanca
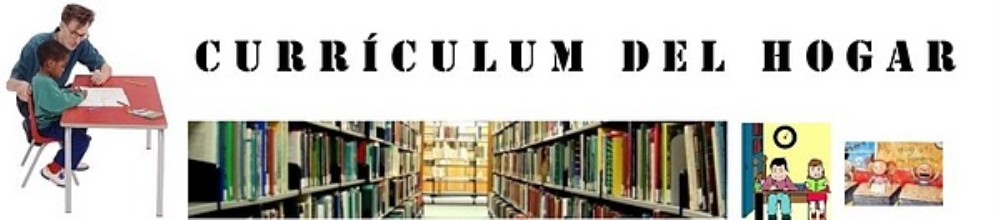.jpg)
